Comprar en Tienda Las Cuarenta
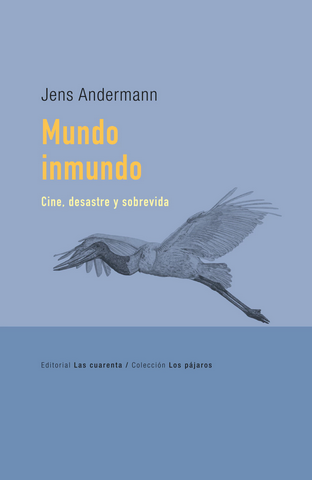
En la secuencia final de Aquarius (2016), segundo largometraje de Kléber Mendonça Filho, Clara –la protagonista interpretada, como mujer mayor, por Sônia Braga y, de joven y recién recuperada de una enfermedad grave, por Bárbara Colen– acude a las oficinas de la constructora que compró todo su edificio menos el apartamento en donde vive. Habiéndose enterado del estado irrecuperable de la vivienda, debido a los nidos de termitas que la empresa trajo de un predio demolido y desparramó por los apartamentos vacíos, Clara confronta a Dom Geraldo –el propietario de Bonfim Construcciones– y a su nieto Diego, responsable del “proyecto”. Si estos ya huelen la victoria viendo a Clara de valija hecha y lista, parece, a cobrar por fin su cheque y abandonar el Edificio Aquarius, ella tiene otras ideas: “Sobreviví al cáncer. Hace más de treinta años,” les dice, “y en estos días he ido pensando: en vez de tener un cáncer prefiero dárselo.” Acto seguido, abre su valija y desparrama sobre la mesa de conferencia las maderas infestadas. Mendonça Filho corta de la expresión de susto en la cara de los inmobiliarios a las termitas entrando y saliendo de sus túneles mientras escuchamos, no (como antes en la secuencia gótica de su hallazgo en el edificio) su vaivén en la madera carcomida sino otra vez la música que ya había acompañado a la secuencia inicial, de postales históricos de Recife y del barrio playero de Boa Viagem donde transcurre el film. Es una canción de Taiguara (el cantautor más censurado de la música popular brasileña), titulada “Hoje” (Hoy) pero grabada en 1968, aún antes del pasado narrativo que la declaración de Clara vuelve a traer a escena: “Hoy/ llevo en mi cuerpo las marcas de mi tiempo, / mi desesperación, la vida de un momento, / la grieta, el hambre, la flor, el fin del mundo…”
Aquarius trabaja en el medio fílmico (y en su relación con los cuerpos y con la ciudad) la tensión entre inmundo y sobrevida. Con inmundo nos referimos aquí, en un sentido más amplio, al colapso cada vez más vertiginoso de las relaciones de reciprocidad, antagonismo y complementación entre existentes que en su conjunto componen al “mundo” como semiosis extendida y como medio habitable. Al mismo tiempo, y en sentido más estrecho, inmundo remite (tal como usaremos el término) a ciertas formas de interrupción o repliegue del “hacer mundo” cinematográfico, es decir: a la puesta en tensión de la dimensión geo- y biomórfica de un film con la antropomórfica, conflicto o quiebre que dificulta y hasta a veces impide que “habitemos” sin más el cronotopo fílmico. En algunos casos, esa dificultad de encontrar un modo de habitar lo que, por tanto, tarda en ofrecérsenos como mundo, es instalada desde las primeras tomas, como acontece en Surire de Perut y Osnovikoff. En otros, como en Aquarius, la experimentamos más bien gradualmente al perder pie en lo que, al inicio, todavía dábamos por sentado en su carácter macizo e inamovible de un espacio-tiempo, un “mundo”, que envuelve a la acción. De esa puesta en abismo del mundo fílmico, surgen espacios y tiempos vivenciales de una singularidad radical y ya imposibles de ser remitidas a conjuntos mayores (“mundos”), cronotopos propios de un cine que proponemos pensar como “neorregionalista”, tanto por ese aferramiento a lo concreto y particular como por el modo en que, como ya había acontecido en América Latina con el regionalismo literario, esa singularidad emergente es asociada a momentos de intensificación y colapso de la matriz extractiva del capitalismo. Lo que llamaremos sobrevida tiene que ver, entonces, con la manera en que un film, a pesar de todo, nos hace demorar en un tiempo y espacio que resisten nuestro habitar o donde, de a poco, vamos perdiendo anclaje. La sobrevida es el modo en que ciertos films nos enseñan a perdurar en la intemperie del sentido. (…)
El final de Aquarius, donde se yuxtaponen conflictos político-sociales con tramas corporales de enfermedad y sanación y todavía otras de formas no humanas de producción-destrucción, construye una de las imágenes más potentes del Capitaloceno como convergencia y solapamiento entre el capital y la red viviente que éste coloniza y fagocita. Recordemos rápidamente la trama del film. Desde el comienzo, Mendonça Filho nos ubica entre diversos marcos espaciales, desde los arrecifes en la playa de Boa Viagem de donde su cámara panea al grupo de jóvenes llegando en auto para fumarse un porro, a la avenida costanera y al predio donde ya los están esperando para una fiesta de cumpleaños. El año, 1980, la música que suena en la casetera: Queen, “Another one bites the dust”. Al rato, cuando el grupo regresa al apartamento donde celebra su septuagésimo aniversario la tía Lúcia y que Clara seguirá habitando años más tarde, nos enteramos de la ironía de esa selección musical: la de pelo corto que les hizo escuchar la canción a su hermano y su cuñada, es quien no mordió el polvo sino que sobrevivió, tras larga y dolorosa terapia, al cáncer (como contará emocionado su marido Adalberto a la hora de los brindis).
Y es otra vez la playa de Boa Viagem hacia donde sale Clara, ahora de larga cabellera oscura, treinta y cinco años más tarde, tras un fade-out de la fiesta y los bailarines, algunos de los cuales volveremos a encontrar ya sea en carne viva o en calidad de fantasmas (como Adalberto, fallecido hace diecisiete años). El asunto es que la playa, ahora, aparece cercada, de un lado, por una falange de altos edificios y del otro, por los tiburones sobre los cuales nos advierte el gran cartel en portugués e inglés a la entrada de la playa y también Roberval, el simpático guardacostas (Irandhir Santos) quien escolta a Clara hacia la marea. También el edificio, ahora de frente azul y ya no rosada, acusa el paso del tiempo: no solo está rodeado de torres que le hacen sombra sino, además, el departamento de Clara (por cuya colección de discos, libros, posters y objetos la cámara panea como haciéndoles caricias) es el último que permanece habitado. Todos los demás están vacíos y en poder, garajes incluidos, de la empresa Bonfim cuyos dueños –Dom Geraldo y su nieto Diego (Humberto Carrão), recién egresado de una escuela norteamericana de “business”– no tardan en aparecer en la puerta de Clara para entregarle su nueva y mejorada oferta de compra. Con, además, una buenísima noticia (le dice el joven, guapo y simpático empresario novato): el proyecto ahora llevará el nombre del edificio que antes existía en su lugar – es decir, el mismo que Clara todavía se empecina en habitar: “Aquarius”. Las cosas, de ahí, no tardan en empeorar: ante su negativa a vender, Clara sufrirá, paulatinamente, los acosos de una orgía nocturna en el departamento de arriba y de la ocupación dominical del edificio entero por los fieles de una iglesia pentecostal, aún antes de que unos obreros arrepentidos de la compañía le revelan el secreto de vida animal que carcome sus vigas y paredes.
El film, entonces, se vale de un marco genérico muy específico, o más bien de un tipo de arquitectura narrativa y escénica que la crítica Pamela Robertson Wojcik propone llamar “el complejo de apartamentos” (apartment complex), trazando sus ramificaciones desde la comedia romántica (The Apartment – Billy Wilder, 1960) al horror psicológico (Rosemary’s Baby – Roman Polanski, 1968), pasando por el thriller (Rear Window – Alfred Hitchcock, 1954). En todos ellos, sugiere Robertson Wojcik, el escenario del apartamento “no solo desencadena la acción sino que proyecta y delimita la identidad de un personaje en términos de género, raza, etnicidad y clase” – con frecuencia, como una especie de lugar iniciático donde se pone a prueba la suerte de la futura pareja (Breakfast at Tiffany’s – Blake Edwards, 1961) o se cae en la telaraña de los fantasmas que habitan ese espacio (Le locataire – Roman Polanski, 1976). Sea la que fuese la afiliación genérica, concluye la autora, el conflicto casi siempre gira en torno del nuevo sujeto al que el apartamento, como unidad habitacional novedosa de la ciudad de posguerra, le proporciona un lugar a la vez íntimo y en interacción estrecha con su entorno: la mujer joven, soltera, a punto de lanzarse a una carrera profesional (de la que, si tiene suerte, es “salvada” por el vecino varón, camino a una felicidad matrimonial y suburbana). A pesar de sus afiliaciones con lo sobrenatural (que no faltan en Aquarius, como en la secuencia onírica donde Juvenita, la mucama de la infancia, deambula por el pasillo nocturno buscando el collar de perlas que le habría robado a la madre de Clara), el complejo de apartamentos es también una suerte de sismógrafo social y sexual, escenificando en dimensión de cámara las tensiones y fracturas que atraviesan el mundo urbano. Así también en Aquarius: aunque, como le insisten propios y ajenos, Clara ya “no está en edad” para semejante tipo de vivienda, su edificio y su apartamento son un microcosmos por el que transitan tramas y experiencias múltiples – empezando con la de Ladjane, la mucama actual y habitante del barrio popular vecino de Brasília Teimosa, con quien Clara, como reconoce su cuñada en una reunión familiar, mantiene un vínculo de afecto y sobreexplotación típico de la clase media progresista (el hijo de Ladjane, atropellado recientemente por un conductor borracho, es otro de los fantasmas que deambulan por el departamento y el film).
El complejo de apartamentos, en otras palabras, gira en torno de la incrustación en el espacio doméstico –de “la vida íntima”, casi siempre femenina– de un cuerpo extraño que de a poco se adueña de sus pliegues y resortes. En el cine reciente son varios los films que eligen ese marco genérico, reemplazando apenas el emisario demoníaco que toma cargo de la vida de su anfitriona por los infiltrados de los márgenes sociales, del “submundo” que surge a la superficie. En O invasor (2001) de Beto Brant –película clave del cine brasileño de la “retomada”– el sicario contratado por unos inmobiliarios paulistas para sacarse de encima un competidor se mete (vía la hija adolescente de uno de los socios) en la apacible y burguesa vida familiar, so pena de revelar el secreto nefasto que la subtiende, apropiándose uno tras otro de los símbolos de distinción (cama, coche, casa) hasta no dejarle más opción al padre bueno y blanco que de asumir en mano propia la violencia homicida que pretendía subcontratar. En Parasite (2019) de Bong Joon-ho, ya es una familia entera de lúmpenes, de proveniencia literalmente sub-urbana, cloacal, la que se entromete con subterfugios cada vez más ingeniosos en la vida y la mansión de sus anfitriones (también aquí, la hija adolescente es el primer blanco de ataque). Ahora, sin embargo –casi veinte años de neoliberalismo feroz más tarde– los invasores ya no encuentran, como su pariente brasileño, la pista libre: esta vez, resulta que la casa ya ha sido tomada hace tiempo por otros parásitos (que han construido su hábitat en los túneles del sótano, a la manera de las termitas que pululan en el edificio de Clara), descubrimiento que desata una lucha a vida y muerte entre ambos bandos por el derecho a ocupar el espacio a donde caerán las migajas de la mesa del patrón.
¿Cuáles son, entonces, los elementos que introduce Aquarius en ese marco genérico, a la vez íntimo y urbano, y cómo nos van situando éstos en la escala geopolítica del Capitaloceno? Como explica Robertson Wojcik, el apartamento sirve en la serie genérica a un mismo tiempo como matriz narrativa y como una suerte de proto-personaje al que, en determinadas instancias, se le delega el punto de vista, ya sea sobre sus distintos exteriores (la ciudad y el patio interior que lo conecta con otros apartamentos-microcosmos), ya sea sobre los hechos que transcurren en su interior. Así también en Aquarius: en diferentes instancias, la cámara panea sobre los grupos paseando, haciendo deportes o teniendo sexo en la avenida costanera y la playa, una mirada que inicialmente atribuimos a Clara hasta que la encontramos dormida en la hamaca de su pequeña terraza cuando, tras un giro de 180 grados, ese mismo paneo “vuelve” al interior de su apartamento en persecución de algún ruido que llega desde dentro del edificio. El apartamento establece, de ese modo, una mirada paralela, de origen ominoso, que no corresponde tanto a la amenaza que pende sobre Clara (identificada desde el comienzo con la inmobiliaria) y sí al predio mismo en su calidad de socio o corresponsal de una relación afectiva con quien lo habita. En lugar de un mero escenario, el apartamento actúa, dirige una mirada: lo material deviene agencial o, en los términos de Ivakhiv, la dimensión geo- u objetomórfica del film se confunde con la dimensión ánima- e incluso sujetomórfica. Y esa animación de lo material se complementa con un énfasis en la materialidad de los cuerpos, más que todos el de Clara que, como el edificio donde vive, lleva “las marcas de su tiempo” (la cicatriz de su mastectomía que encontrará una contraparte ominosa en las líneas zigzagueantes que las termitas trazan en las paredes).
Pero a la vez que relativiza de esa manera la contraposición entre figura y fondo, el apartamento también le impone un orden particular en tiempo y espacio a la narración, donde el entorno –la ciudad, e incluso la tierra y el mar– se hace presente a través de sucesivas “apariciones” entre las cuatro paredes del apartamento (y en los pasillos, el garaje y los apartamentos aledaños) de los emisarios más variados de ese mismo exterior. El apartamento es a la vez el escenario por donde, según una dinámica netamente teatral, “entran” y “salen” los representantes del mundo exterior y la plataforma-fortaleza de visión y escucha cuyos límites hacia ese mismo exterior están, no obstante, bajo amenaza constante de perforación sonora o visual, ya sea de fuerzas y agentes materiales o de los miedos y fantasmas que conjura la propia Clara. Como ésta, el film mantiene con el entorno más amplio de la urbe y el más estrecho de la vivienda una relación de avances y repliegues que proporcionan su andamio narrativo.
Así como el medio urbano se hace presente, entonces, a través de sucesivas “entradas” en el apartamento de Clara (además de las “invasiones” del predio dirigidas por Diego, ella recibe las visitas de hijos y familiares, unas periodistas que la entrevistan sobre su carrera musicológica, y hasta de un joven amante de alquiler), sus propias salidas a la playa y la ciudad también entrelazan su vida y su cuerpo con esos entornos que, como ella, “llevan las marcas de su tiempo”. Desde la zona playera donde, además de las advertencias sobre tiburones, se han multiplicado las torres de vidrio y acero como la que quiere construir la empresa Bonfim, al propio centro urbano donde Clara, al llegar a su cita con un amigo periodista, se encuentra confundida en la entrada de un antiguo cine ahora convertido en almacén de electrodomésticos, Recife se nos aparece menos como entorno exterior que como cuerpo doliente del que el apartamento de Clara representa una suerte de órgano o incluso de conciencia. Y el punto de enlace entre ese cuerpo extendido y el de la propia Clara son, precisamente, los coexistentes más-que-humanos: las termitas que, sacadas de sus escondites y llevadas a la mesa de negocios, ocupan los planos finales, pero también los tiburones, invisibles salvo por su silueta negra en los carteles que prohíben el acceso al agua.
Efectivamente, en la época en que se ubica la primera parte del film –1980– aún no existía ese peligro: el primer ataque fatal solo fue registrado en 1992; dos años más tarde, el número de muertos ya había ascendido a diez. A la hora de escribir estas líneas, se han registrado 67 ataques de tiburones en el Gran Recife, con 26 fatalidades. Esa presencia de los predadores coincide con la construcción, algunos kilómetros al sur de la ciudad, del puerto industrial de Suape, el mayor del Noreste brasileño, dedicado a la exportación de granos y combustibles, que fue inaugurado el mismo año en que aconteció el primer accidente. El gigantesco muelle, así como la excavación de canales de drenaje para permitir el ingreso de buques transoceánicos de gran tonelaje, impactaron en las corrientes costeras, agrietando el canal que separa las playas de Recife de los bancos de arena más distantes y atrayendo a su fondo gran cantidad de rayas, presa preferida de los tiburones que también llegan a la zona en cantidades mucho mayores por su tendencia a acompañar los barcos hacia la orilla. La destrucción de humedales y lagunas, sea por la construcción del megapuerto o para abrir nuevas zonas de loteamiento en la lucrativa franja costera, afectó el ecosistema donde se reproducen muchas especies de peces y camarones, las cuales, al concentrarse hoy en el río Jaboatão (que desemboca en las playas de la zona sur de Recife) atraen aún más cerca de la costa a los predadores marítimos. Las playas de Recife son, hoy día, la zona más peligrosa en todo el Atlántico Sur, con más de la mitad de todos los ataques de tiburones en todo Brasil.
Aquarius, desde su propio título que invoca ese ecosistema oceánico solo para darse vuelta (como hace la cámara en el primer encuadre de la rompiente en los arrecifes) hacia la casa y el apartamento de Clara, usa la elipsis como modo principal de invocar ese fuera-de-campo que enmarca de manera ominosa a su trama. Esta es, por supuesto, precisamente la herramienta de la que se vale el género (el complejo de apartamentos) para aludir y al mismo tiempo resguardarse del marco urbano, y que Mendonça Filho intensifica y extiende al medio terrestre y marítimo, tal y como se entrecruzan y refuerzan mutuamente las tramas de urbanización especulativa y del capitalismo extractivo. En efecto, el uso de intertítulos para separar los segmentos narrativos (“El amor de Clara”, “El cáncer de Clara”) ponen en evidencia ese procedimiento elíptico, al confundir una y otra vez nuestras expectativas, al mismo tiempo que anticipan ya el ensamblaje de elementos disjuntos que realizará la acción performativa de Clara al final. Su anuncio de “dar el cáncer” a los dueños de la constructora es al mismo tiempo una declaración de guerra y de sobrevida: entre palabra y acción (desparramar sobre la mesa las maderas infestadas), ella pone en práctica el agenciamiento que ese mismo acto proclama. Dar el cáncer –y así, dejar de tenerlo, en calidad de víctima individualizada, de “paciente”— es ponerlo en relación con un entramado mayor e imaginar así un modo de sobrevida, una forma de compartir la finitud.
La secuencia final de Aquarius nos pone delante de un acto de impaciencia radical. Escenifica la declaración (performativa) de quien ha resuelto sobrevivir. Sobrevida (en el doble sentido de seguir viva y de asumir su condición de resto, de vida sobrante) es lo que se anuncia y se inicia en el acto de compartir, de devolverles el devenir-inmundo del mundo, a quienes son sus artífices, enrostrándoles su propia condición parasitaria y que, por tanto, deben compartir con las vidas que invaden y fagocitan. “Dar el cáncer” es exponer (“poner sobre la mesa”) esa condición compartida entre agentes y víctimas del desastre, aunque no en función de proponer una tregua ni mucho menos una causa común. Al contrario, se trata de una declaración de guerra, de la guerra por venir y por el porvenir: la guerra del inmundo.





 Quiero pensar el inmundo como zona de la ficción en el presente. O mejor dicho: es a través del inmundo que, hoy día, el presente se vuelve ficción. La ficción del presente consiste en imaginar el inmundo. Y digo “el” y no “lo” inmundo porque, como vimos, de lo que se trata ya no es la vieja cuestión de un sagrado impuro, de objetos abyectos o de zonas de excepción obscena, elementos que aún sostienen a través de dinámicas afectivas del asco y del tabú al orden moral, tal y como los habían conceptualizado las antropologías de lo simbólico de Mary Douglas o de René Girard. El inmundo surge precisamente del agotamiento de las oposiciones fundantes de estas teorizaciones y de los órdenes significantes en que indagaban. Es el umbral de sobrevida tras el fin del mundo que, de acuerdo con Timothy Morton, en una suerte de venganza tardía de la expansión colonial-moderna, habría terminado replegándose hoy sobre el propio (logo)centro y barrido con sus distinciones fundantes entre forma y materia, figura y fondo, bíos y zoé:
Quiero pensar el inmundo como zona de la ficción en el presente. O mejor dicho: es a través del inmundo que, hoy día, el presente se vuelve ficción. La ficción del presente consiste en imaginar el inmundo. Y digo “el” y no “lo” inmundo porque, como vimos, de lo que se trata ya no es la vieja cuestión de un sagrado impuro, de objetos abyectos o de zonas de excepción obscena, elementos que aún sostienen a través de dinámicas afectivas del asco y del tabú al orden moral, tal y como los habían conceptualizado las antropologías de lo simbólico de Mary Douglas o de René Girard. El inmundo surge precisamente del agotamiento de las oposiciones fundantes de estas teorizaciones y de los órdenes significantes en que indagaban. Es el umbral de sobrevida tras el fin del mundo que, de acuerdo con Timothy Morton, en una suerte de venganza tardía de la expansión colonial-moderna, habría terminado replegándose hoy sobre el propio (logo)centro y barrido con sus distinciones fundantes entre forma y materia, figura y fondo, bíos y zoé: Como el Necroceno, el inmundo ensambla vidas precarias emparentadas por su relación con formas diversas de trauma terrestre, pero ahí donde el concepto de Casid se enfoca más en el proceso de rarefacción, o queering, que representa la transformación de materia en materialidad en el trance de un morir-en-común, me interesa detenerme aquí en los conceptos de sobrevida y de resto como los modos de agencialidad con las que la ficción inmunda construye sus relatos. Pienso, por ejemplo, en una toma del comienzo de Boi Neón (Gabriel Mascaro, 2015) en la que el vaquero Iremar, en un lodazal en las afueras del campamento donde se han tirado los desechos de una fiesta de boiadas, encuentra y se lleva unos pedazos sueltos de maniquíes (un torso, unas piernas, un brazo, una cabeza), partes que después irá ensamblando, en la medida en que el film avanza, en una herramienta casera para la fabricación, con telas también encontradas y en base a dibujos hechos sobre la revista porno atesorada por un compañero de trabajo, de las “fantasías” que viste Galega –la dueña del camión que lleva al pequeño grupo de trabajadores itinerantes a las fiestas de rodeo– en sus shows de bailarina go-go. En éstas, Galega usa unas botas que terminan en cascos y una máscara de caballo sobre la cabeza, terminando en una crin blanca y erizada no tan distinta a la suya propia: es, literalmente, un cuerpo de mujer-yegua el que se ofrece ahí a las miradas del público vaquero, cuerpo que es apenas otra modalidad del de Lady Di, la yegua de pedigree que se exhibe en el escenario vecino de la subasta de caballos, iluminado en tonos turquesas y violetas y con música romántica de fondo (pero también del cuerpo de Júnior, el vaquero que atrae a Galega precisamente por las largas sesiones de aseo y peinado que dedica a su crin oscura).
Como el Necroceno, el inmundo ensambla vidas precarias emparentadas por su relación con formas diversas de trauma terrestre, pero ahí donde el concepto de Casid se enfoca más en el proceso de rarefacción, o queering, que representa la transformación de materia en materialidad en el trance de un morir-en-común, me interesa detenerme aquí en los conceptos de sobrevida y de resto como los modos de agencialidad con las que la ficción inmunda construye sus relatos. Pienso, por ejemplo, en una toma del comienzo de Boi Neón (Gabriel Mascaro, 2015) en la que el vaquero Iremar, en un lodazal en las afueras del campamento donde se han tirado los desechos de una fiesta de boiadas, encuentra y se lleva unos pedazos sueltos de maniquíes (un torso, unas piernas, un brazo, una cabeza), partes que después irá ensamblando, en la medida en que el film avanza, en una herramienta casera para la fabricación, con telas también encontradas y en base a dibujos hechos sobre la revista porno atesorada por un compañero de trabajo, de las “fantasías” que viste Galega –la dueña del camión que lleva al pequeño grupo de trabajadores itinerantes a las fiestas de rodeo– en sus shows de bailarina go-go. En éstas, Galega usa unas botas que terminan en cascos y una máscara de caballo sobre la cabeza, terminando en una crin blanca y erizada no tan distinta a la suya propia: es, literalmente, un cuerpo de mujer-yegua el que se ofrece ahí a las miradas del público vaquero, cuerpo que es apenas otra modalidad del de Lady Di, la yegua de pedigree que se exhibe en el escenario vecino de la subasta de caballos, iluminado en tonos turquesas y violetas y con música romántica de fondo (pero también del cuerpo de Júnior, el vaquero que atrae a Galega precisamente por las largas sesiones de aseo y peinado que dedica a su crin oscura). El inmundo de desechos y de paisajes devastados por la minería y otras formas de extracción a gran escala por el que navegan los personajes de Boi Neón pertenece a una zona del cine latinoamericano contemporáneo que en otra ocasión he llamado “neorregionalista”, en cuanto da la espalda a los cronotopos de pueblo y nación que apenas figuran aquí a título de restos obtusos, como las rocas pintadas con paisajes playeros en pleno sertón, promocionando un outlet de mallas baratas. El “carácter informe” que adquieren los ambientes y los cuerpos en ese contexto no se encuentra lejos de los “mundos originarios” que Gilles Deleuze atribuye al naturalismo cinematográfico en su libro sobre la imagen-movimiento (Deleuze piensa en Sternberg, en Stroheim y en Buñuel): entre los escombros del país-nación, el neorregionalismo abre la vista hacia un fondo a la vez local y global de vidas precarizadas, “o más bien –dice Deleuze– un sin-fondo de materias no formadas, borradores o pedazos, atravesados por funciones no-formales, actos o dinamismos energéticos que no reenvían a ningún sujeto constituído. Los personajes ahí son como las bestias…” (Deleuze 174). La animalidad se convierte, al re-ensamblar los restos obtusos de un mundo devenido informe, inmundo, en referente y repositorio para la construcción de cuerpos deseantes y deseados: un conducto pulsional en un tipo de ficción cuya lógica, dice Deleuze, ya no corresponde a la imagen-afecto del melodrama sin llegar a plasmarse tampoco en la imagen-acción del realismo y su secuencia de causas y efectos. La imagen-pulsión, en cambio, se contrae violentamente en “comienzos radicales y finales absolutos”, ya que “hace converger a todas las partes en un inmenso basural o pantano, y a todas las pulsiones en una gran pulsión de muerte” (Deleuze 174).
El inmundo de desechos y de paisajes devastados por la minería y otras formas de extracción a gran escala por el que navegan los personajes de Boi Neón pertenece a una zona del cine latinoamericano contemporáneo que en otra ocasión he llamado “neorregionalista”, en cuanto da la espalda a los cronotopos de pueblo y nación que apenas figuran aquí a título de restos obtusos, como las rocas pintadas con paisajes playeros en pleno sertón, promocionando un outlet de mallas baratas. El “carácter informe” que adquieren los ambientes y los cuerpos en ese contexto no se encuentra lejos de los “mundos originarios” que Gilles Deleuze atribuye al naturalismo cinematográfico en su libro sobre la imagen-movimiento (Deleuze piensa en Sternberg, en Stroheim y en Buñuel): entre los escombros del país-nación, el neorregionalismo abre la vista hacia un fondo a la vez local y global de vidas precarizadas, “o más bien –dice Deleuze– un sin-fondo de materias no formadas, borradores o pedazos, atravesados por funciones no-formales, actos o dinamismos energéticos que no reenvían a ningún sujeto constituído. Los personajes ahí son como las bestias…” (Deleuze 174). La animalidad se convierte, al re-ensamblar los restos obtusos de un mundo devenido informe, inmundo, en referente y repositorio para la construcción de cuerpos deseantes y deseados: un conducto pulsional en un tipo de ficción cuya lógica, dice Deleuze, ya no corresponde a la imagen-afecto del melodrama sin llegar a plasmarse tampoco en la imagen-acción del realismo y su secuencia de causas y efectos. La imagen-pulsión, en cambio, se contrae violentamente en “comienzos radicales y finales absolutos”, ya que “hace converger a todas las partes en un inmenso basural o pantano, y a todas las pulsiones en una gran pulsión de muerte” (Deleuze 174). La mujer de los perros (2015) de Verónica Llinás y Laura Citarella, en la que Llinás interpreta a una mujer que convive, en condiciones de precariedad extrema en los márgenes del conurbano bonaerense, con los perros abandonados que va recogiendo, ofrece una comparación interesante tanto con Boi Neón como con Serras da Desordem, en cuanto resalta el carácter simpoético de las alianzas e intimidades inter-especies en el inmundo. Aún más que en Boi Neón –donde la cercanía física constante entre reses, caballos y trabajadores en el establo incita también muestras de confianza, de cariño y hasta de solidaridad entre vidas igualmente sujetas a la explotación y la precariedad existencial– también aquí la relación humano-animal está marcada por un cuidado mútuo, una economía alternativa de afectos de la que ambos socios participan activamente. La mujer reparte entre la jauría los restos de comida que recoge de los desechos y el agua de lluvia que colecciona en un gran barril, pero también los perros le asisten en la caza de nutrias y pájaros en el monte y le brindan protección y calor a la mujer y a cada uno de los miembros de la pequeña comunidad. Podríamos pensar en el ensamblaje mujer-perros como ‘holoente’, que es la palabra que Donna Haraway forja en Staying with the Trouble para captar el devenir-con o ‘simpoiesis’ que es, según ella, el modo con-vivencial más frecuente entre ‘bichos’ (critters): no necesariamente una relación de ‘beneficios mútuos’, no un juego de suma cero, ya que no se trata primariamente de una relación económica sino afectiva (Haraway 60). Sin embargo, lo que sugiere también, y más que nada, la película de Citarella y Llinás es que recién esa relación simpoética produce, o tal vez rescata, nuevamente lo humano y lo canino a partir del ensamblaje de sobrevidas, de vidas-restos en el inmundo. Es la mirada animal y su carga de confianza y de responsabilidad la que impulsa a la mujer de mantener, aún en las condiciones de intemperie y de precariedad más adversas, una rigurosa rutina de ‘cuidado de sí misma’ y del pequeño refugio que ha construido para dormir, comer y hacer sus necesidades y su aseo personal, mirada que contrasta con la de adolescentes y trabajadores del centro de salud municipal quienes la vuelven a reducir a una condición de vida sobrante, de ‘vieja bruja’. Pero también es la disciplina rigurosa que ella impone sobre la jauría como cuando, al presenciar el abandono de un perro por su dueño en un estacionamiento, ella ata a los demás miembros de su comunidad para poder brindarle comida, cariño y tiempo al perro abandonado para permitirle tomar ánimo y acercarse: para, literalmente, reconocerse en los demás y tomar su lugar.
La mujer de los perros (2015) de Verónica Llinás y Laura Citarella, en la que Llinás interpreta a una mujer que convive, en condiciones de precariedad extrema en los márgenes del conurbano bonaerense, con los perros abandonados que va recogiendo, ofrece una comparación interesante tanto con Boi Neón como con Serras da Desordem, en cuanto resalta el carácter simpoético de las alianzas e intimidades inter-especies en el inmundo. Aún más que en Boi Neón –donde la cercanía física constante entre reses, caballos y trabajadores en el establo incita también muestras de confianza, de cariño y hasta de solidaridad entre vidas igualmente sujetas a la explotación y la precariedad existencial– también aquí la relación humano-animal está marcada por un cuidado mútuo, una economía alternativa de afectos de la que ambos socios participan activamente. La mujer reparte entre la jauría los restos de comida que recoge de los desechos y el agua de lluvia que colecciona en un gran barril, pero también los perros le asisten en la caza de nutrias y pájaros en el monte y le brindan protección y calor a la mujer y a cada uno de los miembros de la pequeña comunidad. Podríamos pensar en el ensamblaje mujer-perros como ‘holoente’, que es la palabra que Donna Haraway forja en Staying with the Trouble para captar el devenir-con o ‘simpoiesis’ que es, según ella, el modo con-vivencial más frecuente entre ‘bichos’ (critters): no necesariamente una relación de ‘beneficios mútuos’, no un juego de suma cero, ya que no se trata primariamente de una relación económica sino afectiva (Haraway 60). Sin embargo, lo que sugiere también, y más que nada, la película de Citarella y Llinás es que recién esa relación simpoética produce, o tal vez rescata, nuevamente lo humano y lo canino a partir del ensamblaje de sobrevidas, de vidas-restos en el inmundo. Es la mirada animal y su carga de confianza y de responsabilidad la que impulsa a la mujer de mantener, aún en las condiciones de intemperie y de precariedad más adversas, una rigurosa rutina de ‘cuidado de sí misma’ y del pequeño refugio que ha construido para dormir, comer y hacer sus necesidades y su aseo personal, mirada que contrasta con la de adolescentes y trabajadores del centro de salud municipal quienes la vuelven a reducir a una condición de vida sobrante, de ‘vieja bruja’. Pero también es la disciplina rigurosa que ella impone sobre la jauría como cuando, al presenciar el abandono de un perro por su dueño en un estacionamiento, ella ata a los demás miembros de su comunidad para poder brindarle comida, cariño y tiempo al perro abandonado para permitirle tomar ánimo y acercarse: para, literalmente, reconocerse en los demás y tomar su lugar.